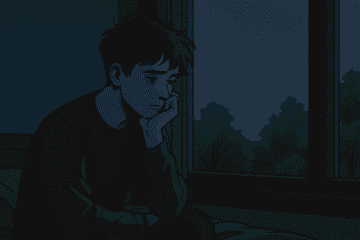Hay personas que nos mueven desde el primer momento. No sabemos por qué, pero lo sentimos. Nos despiertan algo, nos generan ilusión, curiosidad, una especie de atracción que va más allá del deseo. Y, al mismo tiempo, también nos activan los miedos más profundos. Porque no es solo que te guste: es que te toca partes de ti que pensabas olvidadas, escondidas o resueltas. Y si no estás bien contigo, si llevas tiempo viviendo en modo defensa, eso puede ser abrumador.
Desde fuera, todo parece simple. Si te gusta, háblale. Si te interesa, acércate. Si hay conexión, deja que fluya. Pero por dentro, la cosa se complica. Lo que debería ser natural se convierte en un campo de batalla invisible. Quieres conocer, pero no puedes. Quieres abrirte, pero te cierras. Quieres acercarte, pero te alejas. No porque no lo desees. Sino porque todo ese deseo remueve una parte de ti que aún no sabes habitar.
El ruido mental que te desconecta antes de empezar
La cabeza no para. Piensas demasiado. Todo el tiempo. Qué dirías, qué harías, cómo deberías comportarte para que todo vaya bien. Te imaginas los escenarios y en todos acabas perdiendo. Empiezas a analizar cada paso antes de darlo, a suponer lo que el otro pensará, a colocarte en una posición donde cualquier mínima posibilidad de rechazo te desborda. Y entonces no avanzas.
Lo que en otra persona sería sencillo, en ti y justo con esa persona se convierte en bloqueo. No sabes explicarlo. Solo sabes que no puedes. Y el problema no es el otro. Eres tú. Son tus voces. Tu historia. Tu forma de protegerte de aquello que, en el fondo, más deseas. Porque en algún momento aprendiste que permitirte algo bonito era exponerte a que se rompa. Y preferiste no intentarlo antes que ver cómo se cae. Pero a veces, el daño no viene del golpe, sino del peso de lo que no viviste.
El autoengaño de pensar que no hacerlo es protegerse
Muchas veces nos convencemos de que evitarlo es una forma de protegernos. De que no intentarlo nos ahorra el dolor. Pero lo que evitamos por miedo no desaparece: se transforma en ruido mental, en culpa, en pensamientos repetitivos, en insatisfacción. En una idea que vuelve una y otra vez: “¿y si lo hubiera intentado?”.
Negarte la oportunidad no es cuidarte. Es castigarte por algo que no hiciste. Es asumir que algo así no es para ti, que no te toca, que no sabrás sostenerlo. Y así empiezas a sabotearlo todo. Confundes. Te retraes. Dudas. Incluso puedes llegar a herir sin intención, solo por miedo. Y lo más doloroso es que muchas veces te pasa con personas que de verdad te gustaban. Pero tus demonios gritan más fuerte que tu deseo.
Cuando entiendes el amor… pero no sabes vivirlo
Y aquí aparece otra contradicción. Has sido quien ayuda a otros. Quien escucha, quien da buenos consejos, quien empuja a los demás a atreverse, a amar, a mostrarse. Sabes lo que hay que hacer. Lo has dicho mil veces, lo has visto funcionar en personas cercanas, incluso en momentos sueltos de tu propia vida. Y casi sin darte cuenta, te has convertido en alguien que inspira a otros a permitirse el amor. A lanzarse, a confiar, a sentir. Lo has sabido ver claro en los demás. Lo has verbalizado. Lo has defendido.
Pero cuando te toca a ti de verdad, todo se apaga. La teoría se disuelve. La voz firme que suena para los demás se quiebra por dentro. Y entonces no sabes aplicarlo. No puedes. No sabes cómo hacer contigo lo que tan bien haces con los demás. Y eso duele más que el rechazo, más que el fracaso o la pérdida. Porque no es que no sepas lo que quieres. Es que no sabes cómo llegar hasta ello sin romperte.
Y no se trata de falta de deseo, ni de indiferencia, ni de inmadurez. Se trata de una historia interna que te pesa. De un nudo emocional que no se deshace solo por entenderlo. Se trata de todo lo que has callado, de todo lo que no has resuelto, de todo lo que arrastras sin saber cómo explicarlo. Y en ese estado, lo bonito también abruma. Lo bueno también asusta. Lo posible también duele.
Y lo más trágico de todo es que ni siquiera llegas a vivir la historia. No llegas a conocer. A intentar. A ver qué pasaba. Porque ya te alejaste antes. Porque hiciste todo el recorrido dentro de tu cabeza, pero no diste ni un paso fuera. Porque no te diste la oportunidad. Y eso deja una huella más silenciosa, más profunda, más difícil de explicar: la sensación de que no fue el destino quien te lo negó, ni la otra persona quien se alejó, sino tú mismo quien se lo arrebató sin querer.
Descubrir el amor… y no poder sostenerlo
Hay quienes, incluso desde su bloqueo, han llegado a tocar el amor. Han sentido esa conexión que no se explica con palabras. Y la han perdido sin haberla vivido del todo. No porque no fuera real. Sino porque su mente no supo sostenerla. Porque sus heridas eran más fuertes. Porque su forma de mirar estaba filtrada por el miedo, la inseguridad o la costumbre de huir.
Eso duele de otra forma. No solo por lo que se fue, sino por lo que ni siquiera pudo empezar. Y con el tiempo, esa experiencia se convierte en un antes y un después. En una especie de tragedia emocional que marca el resto. Porque cuando has sentido que el amor era posible pero no pudiste quedarte, empiezas a ver todo con otra distancia. Más frío. Más calculador. Como si ya no esperases nada porque sabes que puedes perderlo incluso sin haberlo tenido.
Y ese tipo de insensibilidad no se elige. Se convierte en una defensa. En una forma de evitar que vuelva a doler. Pero también en una cárcel emocional de la que cuesta salir.
Lo que se activa cuando alguien nos llega de verdad
Hay personas que nos tocan sin haber hecho nada especial. No han cruzado apenas palabras contigo, no han hecho un gesto extraordinario. Y aun así, algo en ti se activa. Te remueven por dentro. Te confrontan con todo lo que no has sanado, con todo lo que no sabes gestionar, con esa parte de ti que sigue asustada, cerrada, rota. No son culpables. No han venido a hacerte daño. Solo son espejo de lo que aún te falta, de lo que aún no sabes darte, de lo que sigues escondiendo incluso de ti.
Y por eso no se trata de forzarte a amar. No se trata de presionarte, ni de culparte por no haberlo sabido hacer. Pero sí se trata de mirarlo. De dejar de huir. De asumir que hay algo dentro de ti que pide ser escuchado, que necesita atención, que no va a desaparecer solo porque lo ignores. Porque vivir evitando lo que te mueve por miedo a no saber sostenerlo es también una forma de negarte a ti mismo.
No puedes seguir alejándote cada vez que algo bueno aparece. No puedes seguir diciendo que no es el momento, que no estás preparado, que no es para ti. Porque el tiempo pasa igual. Y las oportunidades no siempre vuelven. Y lo que hoy dejas pasar creyendo que te protege, puede convertirse mañana en el recuerdo que más te duela. En ese “y si…” que no te deja dormir.
Al final, lo que más duele no es lo que pierdes. Es lo que nunca te permitiste intentar. Esa historia que nunca empezó. Esa conversación que no tuviste. Ese gesto que no te atreviste a hacer. No porque no lo sintieras, sino porque no supiste cómo abrirte sin temblar. Y es ahí donde más hay que mirar. No para cambiar el pasado, sino para no seguir repitiéndolo cada vez que algo bonito se acerque.
Porque mereces intentarlo. Aunque no salga perfecto. Aunque dé miedo. Aunque tengas que ir despacio. Pero mereces saber que al menos esta vez, no fuiste tú quien se lo impidió.